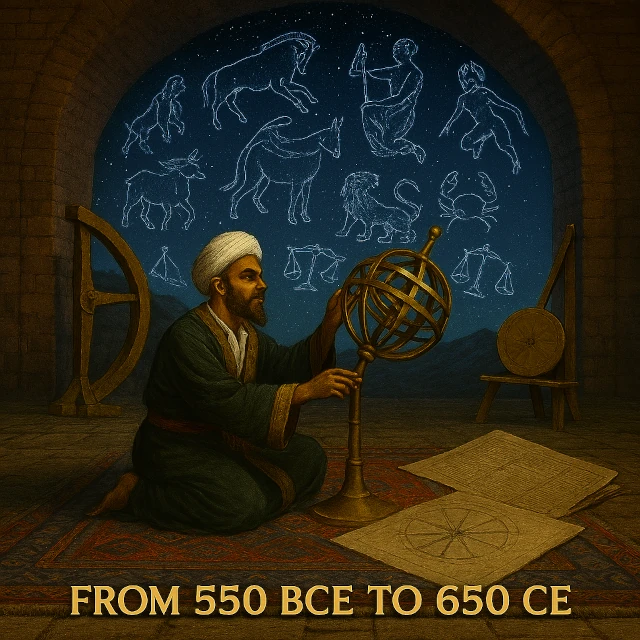
La astronomía persa antigua, que se extiende desde el Imperio Aqueménida (550-330 a.C.) hasta la caída del Imperio Sasánida (224-651 d.C.), representa un eslabón esencial en la cadena de transmisión del conocimiento astronómico entre la antigüedad y el mundo medieval. Ubicada en la encrucijada de grandes civilizaciones, Persia absorbió, preservó y enriqueció los saberes babilónicos, griegos e indios, desempeñando un papel crucial en su transmisión al mundo islámico, que dominaría la astronomía durante casi ocho siglos.
La astronomía islámica no se desarrolló ex nihilo tras las conquistas árabes del siglo VII. Se construyó sobre los cimientos sólidos establecidos por los astrónomos persas sasánidas, quienes a su vez heredaron y transformaron las tradiciones mesopotámicas milenarias.
N.B.:
Los persas aqueménidas (siglos VI–IV a.C.) y los sasánidas (siglos III–VII d.C.) son las dos grandes dinastías imperiales de la antigua Persia. Los aqueménidas construyeron un vasto imperio multiétnico con una administración estructurada, mientras que los sasánidas centralizaron el poder en torno a las enseñanzas del profeta Zoroastro y consolidaron el aparato administrativo.
Cuando Ciro II el Grande (c. 600–530 a.C.) conquistó Babilonia en 539 a.C., se apropió de un legado científico milenario. Los persas aqueménidas adoptaron rápidamente los métodos astronómicos babilónicos, en particular las efemérides y las técnicas de predicción de eclipses desarrolladas desde el siglo VIII a.C.
Las tablillas cuneiformes del período aqueménida, descubiertas en Babilonia y Uruk, atestiguan la continuidad de las observaciones astronómicas babilónicas bajo el dominio persa.
Los astrónomos persas comentaron, criticaron y mejoraron los textos antiguos. Esta tradición de síntesis científica caracterizó a la naciente astronomía islámica, donde sabios de diversos orígenes (árabes, persas, turcos, andaluces) colaboraron en un lenguaje científico común: el árabe.
N.B.:
La Academia de Gundishapur, fundada en el siglo VI bajo los sasánidas, fue el principal centro intelectual de su época y sirvió de modelo para la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Combinaba la enseñanza médica, astronómica, matemática y filosófica, atrayendo a sabios de toda Asia Occidental.
| Período / Fecha | Evento o Contribución | Importancia | Legado |
|---|---|---|---|
| 539 a.C. | Conquista de Babilonia por Ciro II | Adopción de observaciones babilónicas (planetas, eclipses) | Continuidad de las observaciones en Babilonia y Uruk |
| Período aqueménida (550-330 a.C.) | Desarrollo del calendario zoroástrico | Año de 365 días, estabilización estacional | Utilizado hasta el período islámico (siglos VIII–XV d.C.) |
| Período aqueménida | Adopción del sistema sexagesimal babilónico | Círculo en 360°, hora en 60 min, base trigonométrica | Sistema utilizado mundialmente hoy |
| Período seléucida (312-63 a.C.) | Introducción de la astronomía griega | Fusión de modelos griegos y datos babilónicos | Base de la astronomía matemática medieval |
| Período seléucida | Adopción del zodiaco griego y los epiciclos | Modelos geométricos para movimientos planetarios | Fundamento del sistema ptolemaico en Persia |
| 224-242 d.C. | Reinado de Ardashir I | Reforma del calendario, corrección estacional | Mejora de la precisión del calendario |
| Siglos III-VI d.C. | Astrología persa horoscópica | Fusión babilónica, griega e india | Influencia en la astrología islámica y europea |
| 531-579 d.C. | Reinado de Cosroes I Anushirvan | Creación de la Academia de Gundishapur | Centro intelectual mayor antes de Bagdad |
| Hacia 550 d.C. | Introducción de conceptos indios: seno, cero | Trigonometría y cálculos mejorados | Adopción por los astrónomos islámicos |
| Siglo VI | Traducciones de obras griegas e indias | Acceso directo al Almagesto y métodos numéricos | Preservación de textos antiguos |
| Siglo VI | Introducción de la astronomía india (Siddhanta) | Función seno para cálculos angulares | Enriquecimiento de los métodos de cálculo |
| Siglo VI | Perfeccionamiento del astrolabio planisférico | Instrumento universal para cálculos y navegación | Ampliamente utilizado en el mundo islámico y europeo |
| Siglos VI-VII | Observaciones sistemáticas de eclipses | Afianzamiento de los parámetros orbitales | Revisión de los parámetros ptolemaicos |
| Período sasánida tardío | Compilación del Zīk-i Shahriyārān | Tablas híbridas: babilónicas, griegas e indias | Modelo para los primeros zijes islámicos |
| Período sasánida tardío | Cálculo de la precesión de los equinoccios | Cuantificación del movimiento lento del eje terrestre | Afianzamiento por Al-Biruni y astrónomos islámicos |
| 632-651 d.C. | Reinado de Yazdgard III | Último calendario sasánida, referencia astronómica | Utilizado por los astrónomos islámicos |
| 633-654 d.C. | Conquista árabe de Persia | Transmisión de métodos y tablas persas | Continuidad de la tradición astronómica persa |
| 762 d.C. | Fundación de Bagdad | Cálculo astrológico para la ubicación de la ciudad | Inicio de la edad de oro de la astronomía islámica |
| Hacia 770 d.C. | Al-Fazari compila el primer zij árabe | Corpus numérico árabe basado en tablas sasánidas | Primer zij del mundo islámico |
| Hacia 820 d.C. | Al-Hajjaj traduce el Almagesto | Difusión del modelo ptolemaico en árabe | Base de la astronomía islámica clásica |
| 830 d.C. | Al-Juarismi publica su zij | Síntesis persa, india y griega | Modelo para los zijes posteriores durante 3 siglos |
Fuente: Encyclopaedia Iranica y Institute for the History of Arab and Islamic Science.
La conquista de Alejandro Magno y el período seléucida introdujeron la astronomía griega en Persia. Los modelos geométricos de Hiparco y Ptolomeo complementaron los métodos aritméticos babilónicos. La síntesis babilónico-griega, centrada en los epiciclos y deferentes, preparó el terreno para la astronomía matemática medieval, adoptando las divisiones zodiacales y la longitud eclíptica.
Bajo los sasánidas (224–651 d.C.), y especialmente durante el reinado de Cosroes I, Persia se convirtió en un importante centro intelectual a través de la Academia de Gundishapur. Se produjo una gran síntesis entre las tradiciones babilónica, griega e india: traducciones del Almagesto y del Siddhanta, introducción de la trigonometría india, y creación de tablas astronómicas persas (zīk) que combinaban observaciones y modelos geométricos.
Los persas utilizaron y perfeccionaron instrumentos heredados de civilizaciones antiguas: gnomon, relojes de sol, esfera armilar y astrolabio. Las observaciones se registraban metódicamente en diarios astronómicos, permitiendo afinar los modelos y detectar los límites del sistema ptolemaico.
El calendario, vinculado al zoroastrismo, inicialmente de 365 días sin corrección, fue reformado progresivamente. Bajo Ardashir I y Yazdgard III, se volvió más preciso, reflejando la cosmología zoroástrica con 12 meses dedicados a los Amesha Spentas y los yazatas, integrando así la observación astronómica y la piedad religiosa.
La astrología era inseparable de la astronomía e influía en las decisiones reales. La cosmología concebía el universo como una creación de Ahura Mazda, con una correspondencia entre los planetas y los Amesha Spentas. El concepto de Zervanismo condujo a una visión cíclica del tiempo, prefigurando el estudio de la precesión de los equinoccios por los astrónomos islámicos.
Los astrónomos sasánidas compilaron tablas sofisticadas, llamadas zīk, que contenían posiciones planetarias, eclipses y datos trigonométricos. El Zīk-i Shahriyārān, basado en observaciones acumuladas durante varios siglos, influyó directamente en los primeros zījes islámicos. Estas tablas utilizaban el sistema sexagesimal babilónico y combinaban modelos ptolemaicos, observaciones persas y métodos de cálculo indios.
La conquista árabe preservó y adoptó la tradición persa. La fundación de Bagdad (762 d.C.) y de la Bayt al-Hikma permitió la traducción de textos científicos griegos y persas al árabe. Astrónomos persas, como Al-Hajjaj ibn Yusuf y los Banu Musa, aseguraron la continuidad y evolución de la astronomía hacia el período islámico clásico.
La astronomía persa antigua ilustra perfectamente cómo el conocimiento científico se transmite y enriquece a través de los siglos y las civilizaciones. Lejos de ser una simple fase intermedia, constituye un momento de síntesis creativa.