
Mucho antes de que existiera el término "nanopartícula", los artesanos de la antigüedad ya utilizaban, sin saberlo, materiales nanostructurados.
La famosa Copa de Licurgo (siglo IV d.C.) y los vitrales medievales deben sus colores cambiantes a la presencia de nanopartículas de oro o plata.
No fue hasta el siglo XIX que Michael Faraday (1791-1867) estudió los coloides metálicos, abriendo el camino para una comprensión científica de los efectos relacionados con el tamaño nanométrico.
El siglo XX vio una aceleración de los descubrimientos, culminando con la conferencia visionaria en 1959 de Richard Feynman (1918-1988), quien imaginó la manipulación de la materia a escala atómica. La aparición del microscopio de efecto túnel en 1981 marcó un punto de inflexión, permitiendo la observación y manipulación directa de los átomos.
Desde la década de 1980, las nanotecnologías han experimentado un auge exponencial, convirtiendo a las nanopartículas en un pilar fundamental de la investigación contemporánea, con aplicaciones que van desde la medicina hasta la electrónica y el medio ambiente.
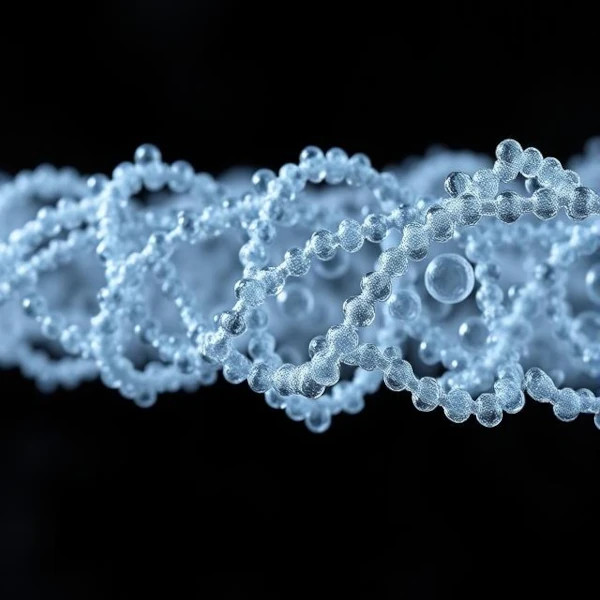
Una nanopartícula es un objeto cuya al menos una de las dimensiones se encuentra entre 1 y 100 nanómetros (nm). Para hacer una comparación, un cabello humano mide aproximadamente 80,000 nm de diámetro. Esta escala nanométrica corresponde a solo unas pocas decenas o cientos de átomos. A estos tamaños, las propiedades físicas, químicas y biológicas de los materiales cambian radicalmente: ya no siguen únicamente las leyes clásicas de la física, sino que se inscriben en una zona intermedia donde los efectos cuánticos se vuelven dominantes.
Las nanopartículas se encuentran en una interfaz donde las disciplinas de la química y la física se entrelazan.
Desde un punto de vista físico, obedecen a leyes cuánticas: el confinamiento electrónico, la cuantización de los niveles de energía y el efecto túnel modifican la forma en que los electrones se comportan a estas escalas.
Desde el punto de vista químico, su superficie altamente reactiva influye en la cinética y la termodinámica de las reacciones. Así, una nanopartícula puede catalizar una reacción que de otro modo sería imposible a escala macroscópica.
Esta dualidad requiere un enfoque interdisciplinario para comprender, modelar y explotar los efectos emergentes, especialmente a través de herramientas como la espectroscopía electrónica, la microscopía de fuerza atómica (AFM) o las simulaciones moleculares ab initio.
Las nanopartículas pueden ser naturales (provenientes de volcanes, incendios o procesos biológicos) o artificiales (sintetizadas mediante procesos físico-químicos como la condensación, la precipitación o la litografía). Su superficie específica muy alta (hasta 1000 m²/g) las convierte en catalizadores ideales.
Además, su comportamiento óptico (como el color de una solución de nanopartículas de oro), su conductividad térmica o eléctrica y su reactividad química dependen en gran medida de su tamaño. El confinamiento electrónico y los efectos de superficie dominan sobre las propiedades masivas habituales.
Las nanopartículas se utilizan en muchos campos: en medicina (dirigidas a tumores, vectores de ARN o medicamentos), en electrónica (transistores más finos, almacenamiento de datos), en óptica (pantallas, sensores, materiales fotónicos) y en aplicaciones ambientales (descontaminación, filtros de aire).
Su pequeño tamaño les permite atravesar membranas celulares, lo cual es tanto una ventaja como un riesgo: su potencial toxicidad para los organismos vivos y el medio ambiente es un tema de investigación activa.
La comprensión de las interacciones entre estos objetos nanoscópicos y la materia biológica está en el corazón de las nociencias.